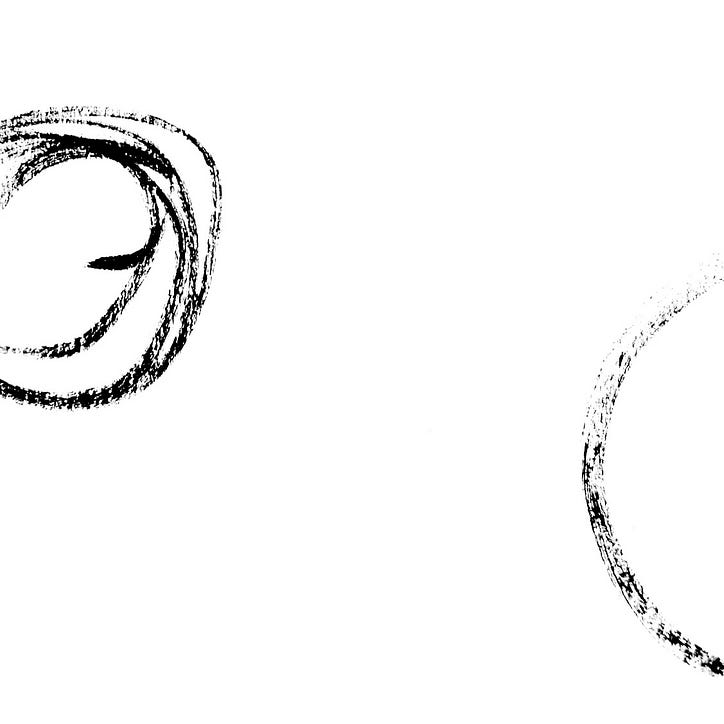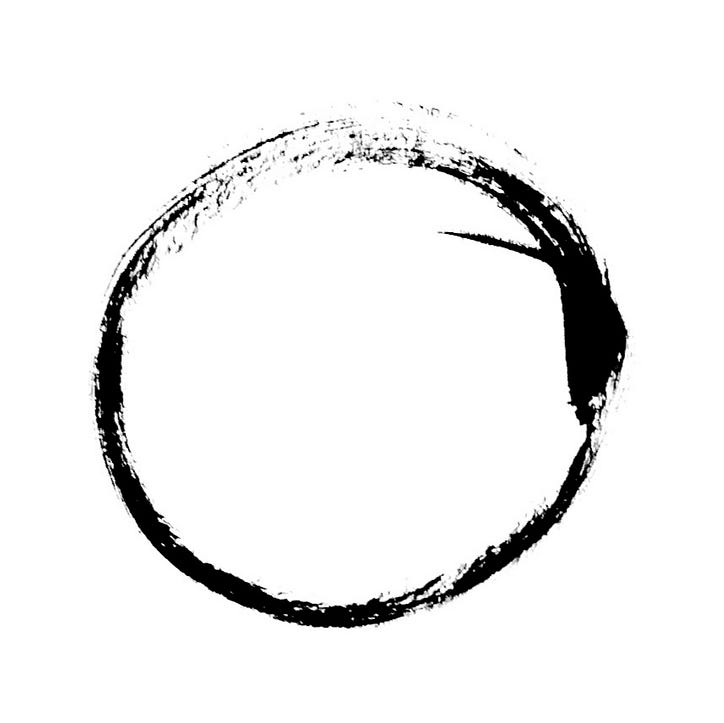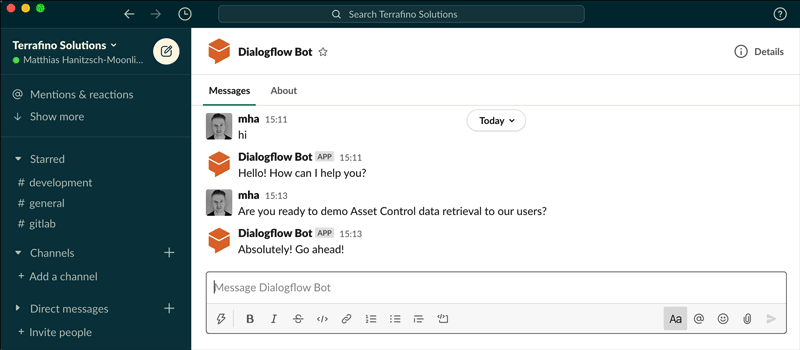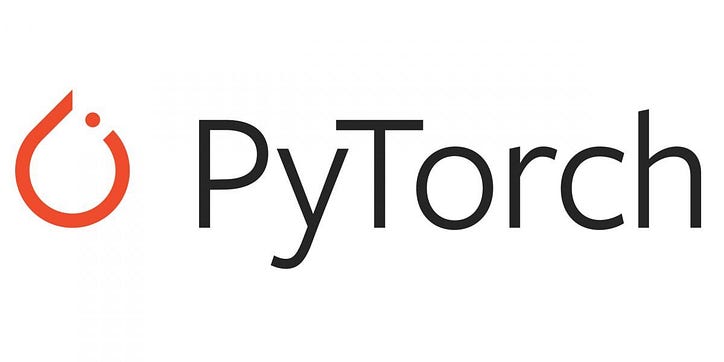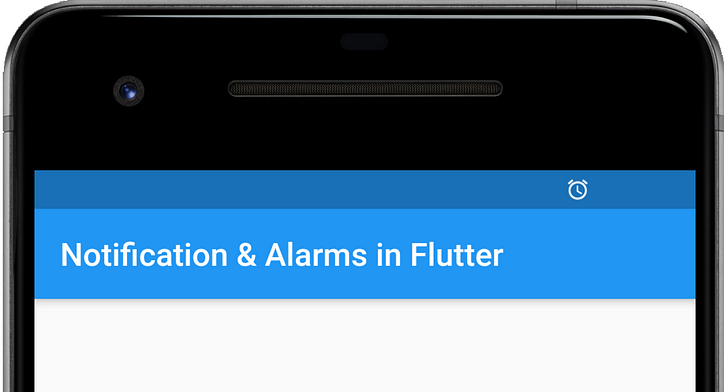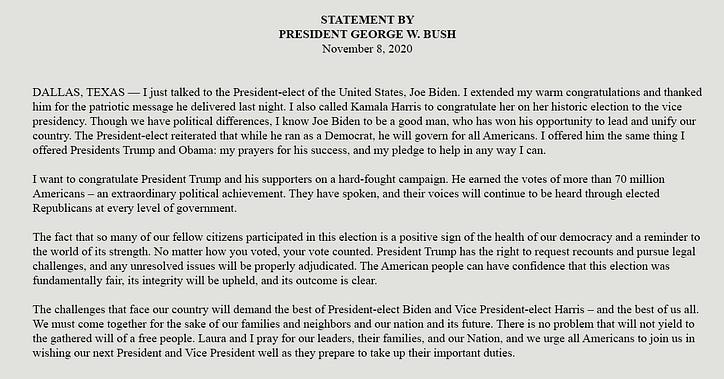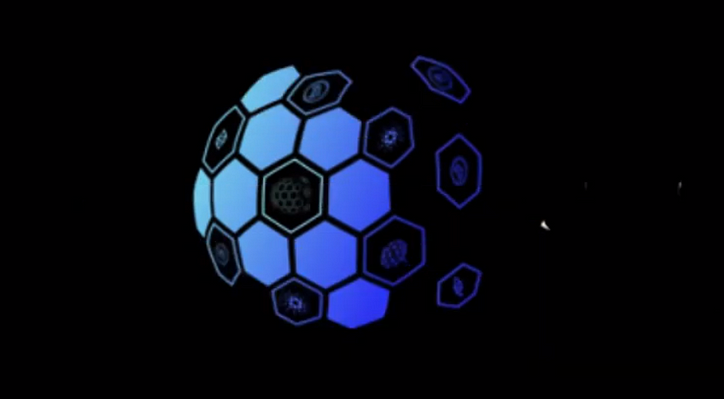Un fariseo en una misión
Alrededor de los ocho o nueve años de edad, comencé a luchar en la intersección de mi raza y religión. Mi abuela materna dejó una iglesia de estilo pentecostal poco después de convertirse en madre viuda y criar a cuatro hijas porque recibió el cuidado y la compasión de algunas personas en una iglesia de estilo metodista más cercana a casa. En una ciudad que estaba experimentando la huida de los blancos, la iglesia se transformó de una congregación mayoritariamente blanca con pocas familias negras a una iglesia mayoritariamente negra en menos de una década.
Aunque la mayoría de sus miembros se convirtieron, y aún lo son, en la diáspora africana, la iglesia en la que me crié no comparte la historia de la iglesia negra. Es parte de una denominación blanca que ha luchado con la inclusión. Recordar que uno de los pastores de nuestro distrito se negó a casarse con una pareja interracial en los años 90 todavía me hace temblar hasta el día de hoy. Hace apenas unas semanas, una de las instituciones de la denominación demostró una postura problemática diferente.

Durante la niñez, una semana típica involucraba ir a la iglesia dos veces el domingo, la oración y el estudio de la Biblia los miércoles por la noche, y el ensayo del coro los viernes por la noche. Si hubiera un evento especial como un avivamiento de una semana, solo podría haber un día en que mi familia no estaría en la iglesia. Ese tipo de socialización era normal para mí, por lo que muchas experiencias seculares tenían poca importancia para mí, aparte de ser parte frecuente de la larga y seria lista de cosas que los “pequeños Cristos” no deberían hacer.
Mientras que algunos niños eran Girl o Boy Scouts, yo era un Christian Youth Crusader. Mientras algunos niños memorizaban rimas infantiles, jugaban pato-pato-ganso, saltaban la cuerda y hacían otras cosas infantiles, yo también las hacía; pero también estaba memorizando versículos de la Biblia; participar en simulacros de Sword (AKA Bible); viviendo para los tiempos en que cantábamos canciones animadas como “Father Abraham”; y promesas a las banderas estadounidenses y cristianas, colocadas en el podio, y la Biblia. TODAS estas acciones centraron al Dios de la Biblia.
No comenzaría a comprender estos y otros aspectos como nacionalismo cristiano blanco hasta el tercer grado cuando tuve la edad suficiente para asistir al campamento de verano de 5 días de nuestra denominación. Fue allí donde comencé a experimentar la otredad racializada. Durante esos primeros veranos, la nuestra era la única iglesia “urbana” o de mayoría negra. Aunque había supuesto esto por las becas en las iglesias dentro de nuestro distrito unas cuantas veces al año, no estaba preparado para las diferencias en las interacciones.

Para un compañerismo entre iglesias, participaríamos en un servicio de adoración seguido de una cena informal. Los viajes por carretera estaban involucrados, por lo que solo había tiempo para compartir el espacio. Durante cinco días, sin embargo, hubo mucho tiempo para ver que la interacción limitada de esos domingos no se trataba solo de ser extraños sino de ser otros. Fui testigo de niños blancos de muchas iglesias reuniéndose, presentándose y formando amistades en el campamento. Mientras que “los niños” se mezclaban con frecuencia a través de los deportes, “las niñas” permanecían relativamente segregadas.
A lo largo de toda la semana, sin embargo, fue el centro del Dios de la Biblia. Hubo amonestaciones contra el pecado, llamados a la salvación y aliento al evangelismo. Debíamos ser pescadores de hombres, amar a todos, evitar el color. No íbamos a hablar de realidades racializadas como las diferentes disciplinas por mala conducta predecible o las reacciones de algunos cuando un chico negro y una chica blanca comenzaban un romance que duró todo el campamento (o el hecho de que era más raro que un chico blanco niño y niña negra lo harían).
Aprendí todo acerca de ser un buen cristiano. Las contradicciones entre las cosas que aprendí de los cristianos y la Biblia y Dios me impulsaron a un proceso continuo de desaprendizaje. Hace una década, no había trabajado lo suficiente como para procesar las muchas cosas que había interiorizado en torno al evangelismo y la atribución de una piedad elevada a aquellos que se dedican al trabajo misionero a largo o incluso a corto plazo. Este conflicto interno me llevó a hacer proselitismo durante el día y ministrar con cantos la mayoría de las noches en varios pueblos de la República Dominicana.

En cada uno de los tres viajes misioneros a los campos de caña de azúcar allí, la yuxtaposición de la belleza de la naturaleza y la fealdad de la supremacía blanca se volvió cada vez más dolorosa para mí como para ignorarla. Cada año, varios niños blancos se sentían tan mal por los perros (delgados con los contornos de la caja torácica claramente visibles a través de la piel) que les entregaban a escondidas pedazos de su almuerzo o bocadillos; sin pensar en el hecho de que estaban jugando y caminando entre humanos, con la piel melanuda como la mía, que también necesitaban comida.
Cada año, un adulto blanco diferente fue testigo o recibió informes de estos actos de inhumanidad, explicó a los niños blancos lo inapropiado de este comportamiento y les dijo que cesaran. Veía y sentía su desprecio por la humanidad de los negros a los que se suponía que debíamos estar allí para servir y mostrar el amor de Dios. En conflicto cada vez más por estos y otros aspectos del salvadorismo blanco que me permití realizar bajo el pretexto de “evangelismo” y “hacer por el menor de estos”, no pude evitar enfrentarme a esta colisión de mis identidades.

Antes de mi última “misión”, no podía articular completamente mi lucha. La convicción programada me impulsó hacia adelante hasta que un día tuve una experiencia fuera del hogar de una mujer. El suyo era un pueblo en el que el agua se había echado a perder y la gente se vio obligada a comprar agua potable al dueño de los campos en los que los hombres trabajaban en aparcería. Algo me llamó la atención y me detuvo en seco. La mujer me vio mirando y conocía mis pensamientos sin pronunciar palabras. Miré del objeto a ella.
Mientras asentía con la cabeza a mi pregunta no formulada, se acercó a mí. Sus manos se acercaron al objeto de mi atención, quitó las cápsulas blancas y esponjosas y las colocó en mi mano. Miré mi mano y sentí que giraba su cuerpo hacia mí. Telepáticamente, atrajo mis ojos hacia arriba de mi mano a la suya. En un espacio atemporal, nos quedamos mirándonos a los ojos. En un lenguaje común nacido de un trauma ancestral, nos hablamos, una de sus manos sostenía una de las mías mientras mi otra mano sostenía la blancura suave y esponjosa.

Con cuidado, empaqué el algodón en mi equipaje cuando terminó la semana. Aunque me vi obligado a traerlo a casa, nunca supe qué hacer con él y tiré las cápsulas casi un año después de la fecha del inicio de la pandemia. Me encontré pensando con frecuencia en los muchos pueblos que había visitado y preguntándome sobre el impacto de COVID. Hasta el día de hoy, me pregunto acerca de las muchas personas que conocí... como la mujer que se parecía a mi bisabuela, los niños que se parecían a aquellos con los que jugaba en los patios de la escuela y en la iglesia, y las mujeres que se parecían a aquellos con quienes yo Hablaba durante horas en un salón cuando mi cabello estaba colonizado.
Estos fueron los parientes de la diáspora que hicieron real para mí la cizaña del mal que se ha convertido en el cristianismo; me dejó innegablemente claro que los 'viajes misioneros' son una herramienta de colonización y nunca tuvieron la intención de liberar. Una misión como esa requeriría desmantelar los sistemas opresores que envolvían a los haitianos que enseñaron al mundo sobre las misiones por la libertad. Luchando contra esa verdad enterrada dentro de mí, participé en tres misiones vendiendo una salvación destinada a ayudarlos a soportar las llamas. Mi hipocresía todavía me asombra.
Esta publicación de blog es parte de la serie de blogs #31DaysIBPOC , un movimiento de un mes de duración para presentar las voces de indígenas y maestros de color como escritores y académicos. HAGA CLIC AQUÍ para leer la publicación de blog de ayer de la Dra. Joy Barnes-Johnson (y asegúrese de consultar el enlace al final de cada publicación para ponerse al día con el resto de la serie de blogs).
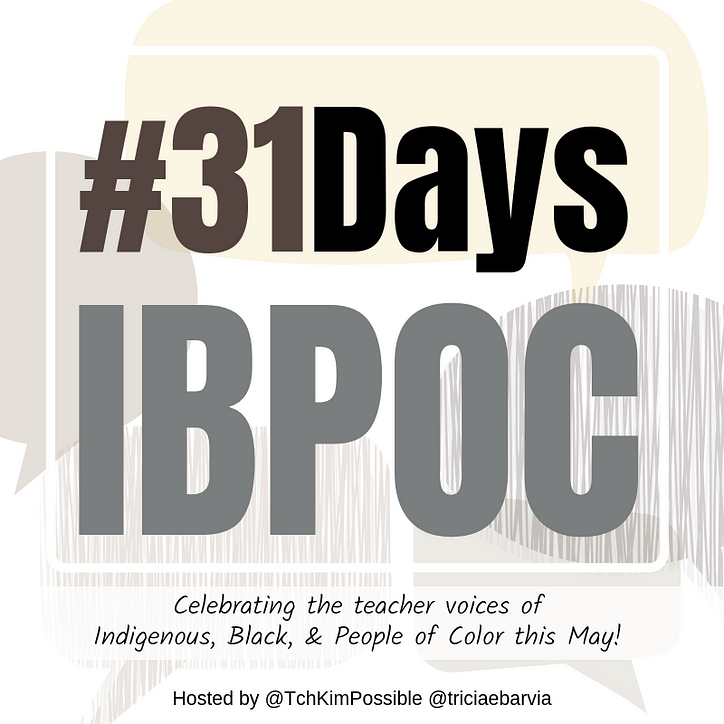

![¿Qué es una lista vinculada, de todos modos? [Parte 1]](https://post.nghiatu.com/assets/images/m/max/724/1*Xokk6XOjWyIGCBujkJsCzQ.jpeg)